Las hermanas Grimes
En una de nuestras charlas con D, siempre tan sugestivas, notamos que habíamos tenido una sensación muy similar en nuestras respectivas estancias en Estados Unidos: la sensación de que a muchos estadounidenses, jóvenes o adultos, les interesa muy poco formar una familia o mantener lazos fuertes con sus padres y hermanos; y ni hablar de reclamar pertenencia a esas familias extensas tal vez más propias de estas tierras en donde abuelos, tíos, primos y hasta parientes lejanos y vecinos entran y salen de la casa, se prestan ropa y dinero, viajan juntos y un largo etcétera. La sensación, pues, de que el estadounidense promedio (o el que nosotros supusimos promedio, D en Boston y yo en New York) defiende y disfruta su soltería, con parejas ocasionales, y hace de sus amigos su familia.
Puede que sea una sensación que no resista una constatación sociológica seria. Aunque varios medios han hablado en los últimos años de una “crisis del matrimonio” en Estados Unidos, que la gente se case menos no significa, por supuesto, que no cree una familia. Pero es evidente que en Colombia y tal vez en gran parte de Latinoamérica la familia, como institución social que crea redes de apoyo y da sentido a las trayectorias de las personas, es tan importante como puede ser el Estado para un ciudadano sueco que confía en que su pensión y los servicios de salud estatales le garantizarán una vejez digna. La familia sigue siendo aquí la garantía de bienestar social que el Estado (¿y el mercado?) es en otros lugares.
Estas hipótesis nos llevaron a pensar en las series de la televisión gringa que ya desde hace décadas vienen elaborando este asunto: pasaron del invariable protagonismo de una familia nuclear modelo, como en Lazos Familiares, a nuevos grupos de referencia generacional, como en Seinfeld o Friends.
Esta larga introducción me sirve para poner un poco en contexto los problemas que le interesaban a Richard Yates hace ya medio siglo. De algún modo, Yates vio muy claro lo que venía para la sociedad estadounidense tras la segunda posguerra. Tal vez no hubo un observador más agudo de la crisis del “sueño americano”. Yates, como todo gran escritor, fue también un gran sociólogo oculto. La transformación, compleja y a veces trágica, del modelo de la familia nuclear, aparece desde la primera y mejor novela de Yates, Revolutionary Road (sobre cuya adaptación cinematográfica ya escribí algo), en 1961, hasta la última, Cold Spring Harbor, en 1986. En ambas novelas, y a lo largo de toda su obra, Yates nos contó historias poderosas y sin concesiones sobre jóvenes y ambiciosas parejas que derivan sin remedio hacia la catástrofe doméstica. O, más en general, sobre la difícil tarea de formar una familia, enrarecida desde la posguerra por el avance del hedonismo y de nuevos retos y formas sociales.
Tal vez la novela de Yates que retrata con más lucidez esta transición sea The Easter Parade, de 1976. Allí se cuenta la historia [spoilers] de las hermanas Grimes, Sarah y Emily. Aunque crecen juntas y en las mismas condiciones, al final de la adolescencia toman rumbos distintos: Sarah conoce a su “príncipe azul”, Tony, (del cuál Emily se enamora también) y muy pronto se casa con él, se muda a vivir en el campo en una casa alguna vez aristocrática y tiene tres hijos en tres años (por lo cual Emily la envidia hasta casi odiarla). Emily, por su parte, va a la universidad, en donde estudia letras, se hace exitosa e independiente en Manhattan, viaja por Europa, huye del compromiso con sus ocasionales parejas, y empieza a mirar a Sarah y a su familia con la distancia irónica propia de los intelectuales.
Dos décadas después de haber tomado estos rumbos opuestos, ambas se sienten desdichadas y frustradas. Sarah apenas soporta su vida con Tony, quien se alcoholiza y la golpea constantemente, y envidia la inteligencia y la independencia de su hermana. Emily, que se acerca a los cuarenta años, lamenta no haber tenido hijos y le parece patética su vida de soltera.
La novela es genial de principio a fin, algo que quizá sobra decir hablando de Richard Yates. Hay escenas, como la siguiente, que tienen una fuerza excepcional: hacia el final de la historia, Emily, Sarah y Tony tienen un encuentro grotesco en un hotel. Sarah ha engordado de un modo morboso y tiene un incómodo vestido de gala más propio de una niña; Tony acaba de golpearla y tiene marcas en la cara y el maquillaje corrido. Tony, totalmente ebrio, se balancea en una esquina del cuarto y se burla de Emily, quien ha venido a defender a su hermana y amenaza con llamar a la policía. En un momento, Tony abre una botella de champaña y la ofrece a sus acompañantes; Emily se rehúsa, asqueada, ve con pavor que Sarah acepta la copa casi con alegría, y recuerda que siendo muy jóvenes Sarah y Tony brindaban siempre enganchando sus brazos, un gesto que ella envidiaba y anhelaba repetir alguna vez con Tony o con otro hombre. Emily siente que Sarah y Tony están a punto de repetir su antiguo gesto, su pequeño truco, y huye angustiada de la habitación. Toda esta escena recuerda de algún modo la escena central del Gran Gatsby, en el hotel Plaza, en la que Tom reta con cinismo a Jay y Daisy venciéndolos miserablemente.
En muchos momentos pareciera que Yates se pone abiertamente del lado de Emily, asume su punto de vista irónico sobre la vida familiar, y en particular sobre el desgraciado matrimonio de Sarah, y defiende la valentía de Emily al asumir una independencia liberal al menos dos generaciones antes que los primeros hippies (Emily nació en 1925). Sin embargo, la desgarradora escena final de la novela nos deja prácticamente sin nada. Voy a citar esa escena final porque no se me ocurre una mejor manera de terminar esta entrada, que ya no sé si es un homenaje al genio de Yates, una reflexión sobre las crisis y transformaciones de la familia, o un ejercicio psicoanalítico.
Sarah ha muerto un par de años atrás y su hijo menor, Peter, el preferido de Emily, acaba de casarse y de tener su primer hijo; vive también en el campo y admira a su cosmopolita tía Emily, quien viaja a visitarlo. Al llegar a la casa de Peter, Emily descubre con amarga ironía que es un escenario bucólico, su esposa es bella y su hijo sano, dan paseos en bicicleta y, en fin, son abiertamente felices. Emily odia a Peter por traicionar el destino trágico de la familia, se burla de él y, en un rapto final de arrepentimiento, se desploma y cierra la novela con esta confesión: “Tengo casi cincuenta años y aún no he entendido nada en toda mi vida”.
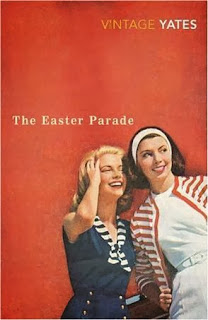
Comentarios
Publicar un comentario